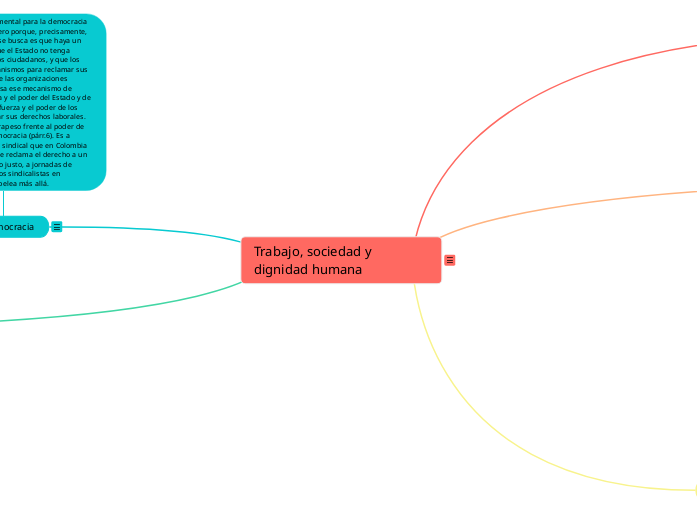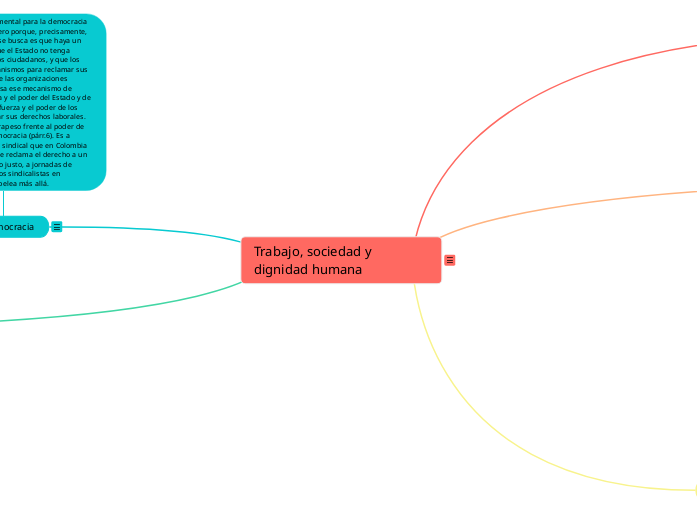Trabajo, sociedad y dignidad humana
La dignidad como valor intrínseco de la persona, por lo que permite no obedecer a ninguna otra ley salvo que ésta máxima se convierta al mismo tiempo en una ley universal frente a los demás, reconociendo a cada ser racional el mismo valor bajo la determinación consistente en que cada uno debe tenerse a sí mismo como un fin y no como un simple medio. Bajo estas premisas, se plantea la dignidad como base fundamental de los derechos humanos.
Los distintos conflictos y guerras a lo largo de la historia de la humanidad, han traído como consecuencia las violaciones a los derechos humanos, impulsando la reflexión ante la necesidad inminente del reconocimiento, tanto de la dignidad como de los derechos humanos, generando un desarrollo en el devenir histórico de formas y mecanismos como garantías para proteger y sancionar su efectivo cumplimiento.
Derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones.
En Colombia la Corte Constitucional en la sentencia T-401 de 1992 plantea en sus fundamentos jurídicos, que la dignidad humana“[…] es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución y se la considera como principio fundante del Estado, que tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia,[de manera que] “(…) el respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado […]” y, por tanto, la integridad del ser humano se constituye en razón de ser, principio y fin último de la organización estatal.
La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).
La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
La democracia
Término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias.
Es entonces que, según Hoyos Morales (como se citó en Pares Fundación pares y reconciliación, 2019).
El sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones: primero porque, precisamente, en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos, y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos, y es a través de las organizaciones sindicales como se expresa ese mecanismo de control, es decir, la fuerza y el poder del Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus derechos laborales. Es un equilibrio, un contrapeso frente al poder de las empresas en una democracia (párr.6). Es a través de la organización sindical que en Colombia históricamente, no sólo se reclama el derecho a un mejor salario, a un salario justo, a jornadas de trabajo justas, sino que los sindicalistas en Colombia han dado una pelea más allá.
Los derechos del trabajo y en el trabajo
La división internacional del trabajo se basa en el valor agregado, patentes, diseños y comercialización. El crecimiento económico no es sinónimo ni de más ni de mejores empleos, y el aparato productivo no absorbe toda la mano de obra necesitada de empleo. El modelo empresarial útil a esta dinámica se basa en el autocontrol, el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, en nuevas formas de organizar la producción y en otro tipo de trabajador/a. Se hace el tránsito del modelo industrialista, verticalidad, jerarquización, homogeneidad, externalidad, disciplina, hacia horiontalidad, voluntad individual, diversidad, particularidad. Menos vigilancia directa y más autorregulación de trabajadores y trabajadoras. Valores e imaginarios se difunden alrededor de las dinámicas económicas y empresariales que niegan la ciudadanía en el trabajo. Hay una marcada tendencia a creer que tener trabajo no es un derecho sino un privilegio. La dificultad de acceder a un trabajo implica que exigir derechos dentro de este mundo sea desconsiderado y riesgoso. A ello se suma un clima de atomización e individualismo, la competitividad y búsqueda del éxito individual y el percibirse más como consumidores que como ciudadanos y ciudadanas.
Las dinámicas económicas recientes ligadas a mercados abiertos y altamente competidos son el marco en que cambia el mundo del trabajo, donde el predominio del mercado como mecanismo de coordinación social obedece a un cambio político estructural en el que el estado social y de derecho pierde vigencia y centralidad. Son economías con alta incidencia y peso del sector financiero.
Si bien este tipo de empresas absorbe sólo a una parte modesta de la población económicamente activa, su existencia se asocia a la configuración de un ideal de trabajo estable y bien remunerado. Tal ideal también es el referente de los empleados directos del Estado. Desde mediados de 1980 la posibilidad de acceder a ese derecho es cada vez más incierta, como resultado del aumento del subempleo, la subcontratación y la desregulación laboral.
La protección del mercado interno, de sus industrias y del trabajo formal se caracteriza por la creación de nuevas empresas y la promoción de su crecimiento, derivado de ello se produce la ampliación del trabajo formal protegido y una proporción de las personas en edad de trabajar encuentran un mecanismo de acceso a los derechos sociales: salud, pensión, vivienda, recreación, que así mismo significa trayectorias laborales estables y de larga duración.
La relación del derecho al trabajo con la vida social, económica, política y cultural de las personas constituye el núcleo de desarrollo de su autonomía y en razón de esto el trabajo puede ser definido como un derecho fundamental, integrante de los derechos de segunda generación denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) Desde mediados de 1980 se inicia en Colombia, como en otras partes del mundo, el desmonte paulatino del modelo de trabajo protegido. Este esquema surgido luego de la segunda guerra mundial en el marco de una política proteccionista y de expansión del mercado interno, incentiva el desarrollo de la industria manufacturera colombiana.
El trabajo como derecho humano fundamental
El sistema económico capitalista de libre mercado ha cambiado el trabajo, desde la flexibilización laboral, deja de ser el esfuerzo aunado para el logro de un objetivo de desarrollo económico y social, y se convierte en la búsqueda individual por la supervivencia. La precariedad laboral elimina los derechos fundamentales y despoja al trabajo de su potencia para la autorrealización y la emancipación propia de la persona trabajadora. El capitalismo ha convertido a los/as trabajadores/as en seres desprotegidos social, económica y culturalmente con manifestaciones como el subempleo y la informalidad.
En primer lugar, se busca reconocer el trabajo como derecho fundamental, en su relación con la satisfacción de las necesidades básicas humanas, el desarrollo de la persona y la consolidación de la democracia. Socialmente se han diferenciado los espacios en los cuáles se realiza el trabajo y se les asigna distinto valor. El trabajo productivo, realizado por hombres en su mayoría, los ha puesto en el lugar de proveedores gracias a la remuneración recibida por el mismo, se ubica en el espacio público y las relaciones sociales, en correspondencia directa con la empresa o empleador/a. Por su parte, al trabajo reproductivo, casi siempre desempeñado por mujeres, se le atribuye el espacio privado, el hogar y las actividades que corresponden a la crianza y cuidado de la familia y de las personas desprotegidas, éste trabajo, aunque aporta igual o mayor contribución al bienestar social y económico, no ha sido lo suficientemente valorado.
(Didácticas para la ciudadanía laboral, Escuela Nacional Sindical, 2011)
Dimensiones del trabajo
el trabajo transforma recursos y les da valor social, el empleo se mezcla en la relación con el capital, es decir, ya no es una producción social de transformación, sino de flujo de capitales. El/la empleado/a tiene un rol determinado de su quehacer social, el trabajo por su parte es una acción que es o no remunerada, mientras el empleo está inmerso en una relación contractual, el trabajo es la posibilidad de creación y transformación de todas las personas.
Las relaciones que tejen las personas con respecto al trabajo, son el sustento de la configuración de la identidad colectiva e individual, las personas identifican su rol social en comparación con su quehacer, es así como se hace la división social del trabajo. Por este motivo, el trabajo también es eje estructurante de jerarquías y poderes. La relación trabajo/capital y el valor de cambio, tiene estrecha relación con el acceso a esferas como la cultura, la educación y la satisfacción de necesidades, esto significa que la remuneración por el trabajo realizado mejora la calidad de vida y que la valoración social y económica del mismo dignifica la vida de las personas trabajadoras.
Constitución política de Colombia
En tal sentido, el derecho del trabajo debe expulsar la larga sombra de la codificación, para entrar a un nuevo derecho laboral con justicia social. Si esta justicia no existe, el neoliberalismo congelará cada día más las condiciones generales de trabajo y conformará un sistema laboral complejo pretendidamente ajeno a la justicia social, con claras tendencias a un sistema neocorporativo. Sin embargo, al violentar los derechos laborales, desintegrar los derechos sociales, proscribir y aniquilar los sindicatos y la autonomía colectiva del trabajo, no habrá otra reacción que la resistencia obrera y la lucha sindical.
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la Constitución política de Colombia de 1991 vigente hasta la actualidad.
A partir de lo preceptuado en el Artículo 93 de la Constitución de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional construyó el concepto de bloque de constitucionalidad, según el cual en el ordenamiento jurídico deben prevalecer los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos cuya limitación está prohibida en los Estados de excepción, como los convenios de la OIT y las recomendaciones de sus órganos de control. ((Corte Constitucional (como se citó en La libertad sindical en el mundo del trabajo en Colombia, 2017)).
En consecuencia, la fuente principal del ordenamiento laboral colombiano es la Constitución Política, que instituye en su Artículo 2 que los fines esenciales del Estado son proteger la vida, la honra, los bienes, las creencias y libertades de las personas residentes en Colombia. Más adelante señala: Artículo 38, los derechos de asociación; Artículo 39, el derecho de asociación sindical y reconocimiento sin intervención del Estado; Artículo 53, los derechos de los trabajadores; Artículo 55, negociación colectiva; Artículo 56, derecho de huelga; Artículo 57, participación de los trabajadores en la gestión de empresa.
De lo anterior se deduce que el derecho del mundo del trabajo en Colombia debe ser leído, interpretado y analizado a partir de las Cartas sociales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, que incluye a la OIT y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como exigencia democrática, la Constitución Política de Colombia consagra la libertad de las organizaciones sindicales. Solo así se logra compensar y eliminar la desigualdad social, mediante el ejercicio del derecho de asociación sindical.
En tal sentido, el derecho del trabajo debe expulsar la larga sombra de la codificación, para entrar a un nuevo derecho laboral con justicia social. Si esta justicia no existe, el neoliberalismo congelará cada día más las condiciones generales de trabajo y conformará un sistema laboral complejo pretendidamente ajeno a la justicia social, con claras tendencias a un sistema neocorporativo. Sin embargo, al violentar los derechos laborales, desintegrar los derechos sociales, proscribir y aniquilar los sindicatos y la autonomía colectiva del trabajo, no habrá otra reacción que la resistencia obrera y la lucha sindical.